 «¡La Virgen María nos ha dado un extraordinario mensaje! Intentaré explicarlo. Una herida se abre en nuestro interior cuando sufrimos, y esta herida nos hace vulnerables y muy sensibles. Demasiado satisfecho por vernos así debilitados, Satanás aprovecha la ocasión e intenta infectar aquella herida abierta, inyectándole sus propios venenos, sus propios pensamientos. Sugerirá a nuestra conciencia argumentos sutiles y perversos, sirviéndose de nuestra naturaleza dañada por el pecado. Nos hará creer que aquellas sugerencias provienen de nosotros mismos.
«¡La Virgen María nos ha dado un extraordinario mensaje! Intentaré explicarlo. Una herida se abre en nuestro interior cuando sufrimos, y esta herida nos hace vulnerables y muy sensibles. Demasiado satisfecho por vernos así debilitados, Satanás aprovecha la ocasión e intenta infectar aquella herida abierta, inyectándole sus propios venenos, sus propios pensamientos. Sugerirá a nuestra conciencia argumentos sutiles y perversos, sirviéndose de nuestra naturaleza dañada por el pecado. Nos hará creer que aquellas sugerencias provienen de nosotros mismos.
Por ejemplo, la desesperación: “¡Con todo lo que ya has padecido, no podrás soportar otro nuevo golpe; es mejor que te liquides!
La duda sobre el amor de Dios: “¿Crees que Dios te ama? ¡De ninguna manera! ¡Mira lo que te ha mandado! ¡Abandona la misa y tus oraciones: son una pérdida de tiempo; a ese Dios tú no le importas!”
La rebelión: “¿Por qué me cayó esta prueba? ¿Por qué Dios me robó a mi marido aún joven, cuando mi vecina que no cree en nada todavía tiene al suyo? ¡Qué injusticia!
La amargura: “Bueno, ahora, se terminó. Me cierro y me encierro en mí misma y que me dejen tranquila, mi vida ya no tiene sentido.
El odio: “A esta persona que te hizo tanto daño la debes odiar y vengarte a lo grande! ¡Así pagará todo lo que te hizo y se la verá negra!
La culpabilidad: “Si a mí me ocurrió esta desgracia es porque me la merecía! Es un castigo de Dios porque soy malo”.
La lista sería larga… Sobre todo, no debemos escuchar estas sugerencias, aun cuando se impongan con fuerza a nuestra conciencia. Satanás siempre siembra mucha confusión. Si lo escuchamos, sufriremos todavía más y no tendremos paz. ¿Cómo discernir? Comparando estos pensamientos con las palabras de Jesús en el Evangelio. ¿Acaso Jesús te sugeriría: “véngate” u “ódialo”, “échalo todo por la borda”, “termina con tu vida”, “el Padre no te ama”? ¡Por supuesto que no! Tenemos por lo tanto que cortar con todo esto y decirle a Jesús: “¡Desisto de esos pensamientos que no son míos y quiero estar contigo!”
Por el contrario, Jesús se acerca a nuestra herida de forma completamente diversa. En el profundo silencio de nuestro corazón nos susurra: “¡No temas! ¡Estoy contigo! Tu sufrimiento es también el mío. Mira mis manos, mis pies y mi costado abierto… También yo he padecido. Juntos, tú y yo, lo lograremos…” Después Jesús nos pide un favor: “¡Entrégame tu herida! ¡Regálame tu sufrimiento!” Si le ofrecemos nuestros males, Él los recibe con gratitud y ¿qué hace con ellos? ¡Los coloca sobre sus propias heridas y los hace suyos! ¿Y de las heridas de Cristo brotaron acaso la amargura, el odio, la desesperación? ¡No, por cierto! De sus heridas surgieron la sanación, la consolación, la paz, el perdón, todas las gracias como así también los sacramentos. Su sufrimiento es redentor. “Por sus heridas hemos sido sanados”, dice san Pablo. De manera que nuestros sufrimientos, cuando están unidos a los suyos, se vuelven corredentores y nosotros participamos en la obra redentora de Cristo. Sólo hay un Redentor, Cristo Jesús, pero al esconder nuestros padecimientos en las llagas de Cristo, lo ayudamos a extender la gracia de la salvación más lejos todavía. Por el bautismo nos convertimos verdaderamente en cuerpo de Cristo. “Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo para su cuerpo que es la Iglesia!, dice san Pablo (Col 1, 24). Nos convertimos en corredentores, así como María es corredentora. Y de esta forma nos inunda la alegría, no por amor al sufrimiento en sí (lo que sería una perversidad), sino por amor a Cristo y a los frutos de salvación obtenidos por medio de nuestro ofrecimiento. Es la profunda intimidad del amor a Cristo y nuestra colaboración a su obra lo que le proporcionan la mayor felicidad a nuestra alma. Todos los goces del mundo son como una nada ante semejante gozo. Entonces sí, “¡el Cielo entra en nosotros!”
“Apóstoles de mi amor, ustedes que sufren, sepan que sus dolores se convertirán en luz y en gloria. Hijos míos, mientras soportan el dolor, mientras sufren, el Cielo entra en ustedes, y dan un poco de Cielo y mucha esperanza a quienes tienen alrededor”.
Ahora la verdadera cuestión es: cuando sufro, ¿qué voz elijo escuchar? ¿voy a sufrir con el Enemigo que quiere destruirme o con Jesús que desea salvarme?»

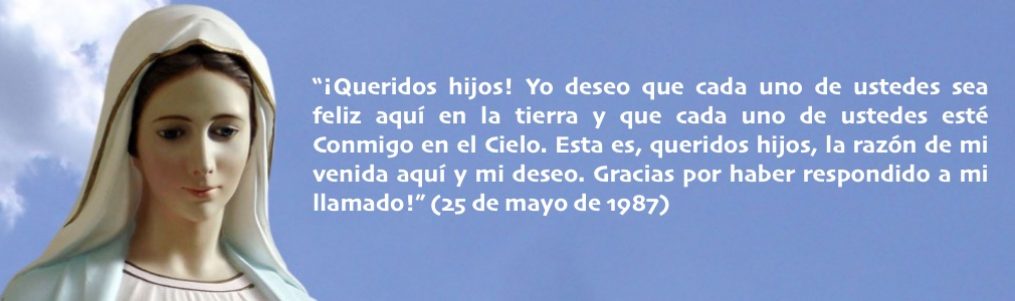

No hay comentarios:
Publicar un comentario